Capítulo 1: La Mula
Los dos hermanos, al salir de misa, se habían subido hasta el castillo. Bueno, hasta la plataforma rocosa donde aún emergían restos de la barbacana y la torre desportillada y cada vez más derruida. Su piedra venía muy bien para todo lo que se levantaba o rehacía en el pueblo. Pero le seguían llamando «el castillo» y al Valentín y al Julián les gustaba subir y sentarse a mirar desde allí. Sobre todo hacia la sierra, allá al fondo, azulando a lo lejos y cerrando el horizonte; a las lomas de Peña Blanca, al otro lado del río, al que delataba la serpiente de árboles que lo seguía, y ya, en este, la vega del Samoral, el Bacho de San Pedro y la Salía por donde el arroyo de Fuente Rey se iba encharcando y enredando en carrizales hasta ir a verter en el Henares.
Era allí donde habían estado quemando, roturando y haciendo una reguera para poder aprovechar aquella buena tierra y sembrar melones y calabazas, y también unas semillas que les había traído el Juanito desde Zorita y que llamaban alubias o judías, porque las sembraban los moros y se las vendían a los judíos que gustaban de comerlas y utilizarlas en los platos ceremoniales suyos. Las habían probado y les habían agradado mucho.1 En el Bacho de San Pedro echarían trigo y en las franjas pegadas a la reguera se podrían poner berzas, rábanos, cebollas y cualquier hortaliza. En el Samoral ya tenían también algunas pero lo que allí medraba que daba gusto eran los frutales.
Habían contemplado, despacio y satisfechos, señalándose esto o aquello, su propia faena, que les había llevado más de una semana y de dos de sudores. Luego, callados, los ojos se les habían ido hacia el fondo, hacia las crestas de la sierra, más allá de por donde, aunque no se veía, caía Atienza. Contra la cordillera ya rebotaba la vista pero sus recuerdos traspasaban sus picos y los hacían viajar a otros lugares que guardaban en un rincón de la memoria. Aquellos en los que nacieron y de los que un día, ya un tanto lejano, aunque bien presente, vinieron huyendo.
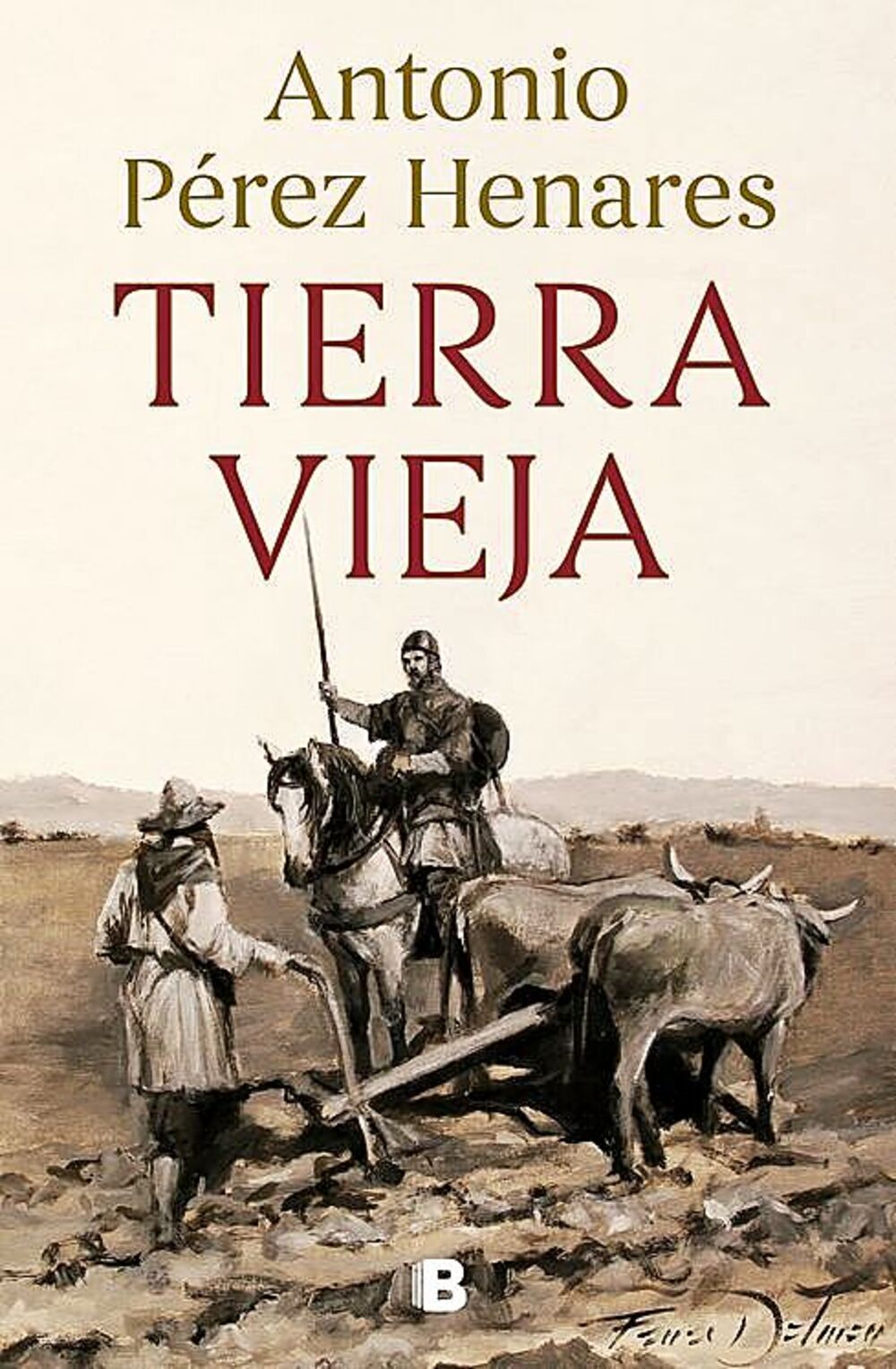 La historia de los que ensancharon castilla con arado y espadaEl Valentín se volvió hacia su hermano y le dijo:
La historia de los que ensancharon castilla con arado y espadaEl Valentín se volvió hacia su hermano y le dijo:
—¿Ves, Julián, como hicimos bien entonces en no matar a aquel mozo para robarle la mula?
—Me quitaste la idea de la cabeza, sí. Pero necesitábamos una caballería y él llevaba dos.
—Hubiera sido un crimen y nos hubieran enganchado y colgado del pescuezo. Estaríamos criando malvas hace ya muchos años.
— Sin mula también nos hubiéramos muerto de hambre.
—Tuvimos la mula al final, en préstamo, y un amigo para siempre.
—Habría que ir un día a Atienza a ver a Pedro. Quién iba a decirnos que el muchacho tenía que ver con el propio rey Alfonso.
—Él se lo tuvo bien callado al principio.
—Y tanto que se lo tuvo, si quien nos lo dijo no fue siquiera él sino el Juanillo. Tenemos que ir a verlo.
— A ver si vamos este año.
Se callaron un rato. A saber qué año les acabaría por venir bien con todo lo que había que hacer siempre. Al cabo volvió hablar el Valentín.
—¿Sabes, Julián? No te lo he dicho en todos estos años, pero a mí también se me pasó por la cabeza matarlo. Menos mal que vencimos la tentación.
—La mula fue bien buena hasta el final. Hasta para morirse, que se rompió una pata y la tuvimos que matar. Pero al no morir de enfermedad, pudimos aprovechar la carne y comérnosla —respondió su hermano.
—Y el Maula la piel.
—El Maula lo aprovecha todo —concluyó el Julián.
Aquella mula y aquel mozo habían cambiado la vida de los dos hermanos fugitivos. Fue aquella noche de hacía ya más de diez años en la que pudo haberse acabado por despeñarse todo y que sin embargo alumbró una mañana donde se les comenzó a enderezar la vida.
Pedro de Atienza andaba entonces por los diecisiete años y ellos por la veintena, el Valentín recién pasada y el Julián a punto de cumplirla, según sus cuentas. Cuando le vieron bajar al atardecer por el camino de Fuente Rey, la única fuente con pilones de piedra escalonados que había quedado en todo aquel término casi por completo abandonado, y abrevar a las dos caballerías que traía, un caballo en el que montaba y una mula en reata, supieron solo por ello, y bien de sobra, que mejor condición que ellos tenía. Porque ellos no tenían nada. Hacía muy poco que habían llegado a las ruinas de aquel pueblo hundido, donde no parecía quedar nadie, y allí se habían resguardado. Con ellos solo había venido un perro.
Cuando el joven avanzó hasta el humo que salía de su refugio, ya entre dos luces, lo hizo con precaución pero sin mostrar miedo, aunque lo tuviera. Porque alguna conclusión habría sacado sobre ellos al topárselos allí y de aquella manera. Pero se echaba la noche ya encima, que venía recia de frío. Le propusieron para las caballerías un corral desportillado y a él su lumbre. Desmontó, desaparejó sus bestias, les echó de comer unos puñados de paja y cebada y ellos alcanzaron a vislumbrar el relucir del acero de algún arma entre los fardos. Entraron a lo que era su vivienda y le ofrecieron un pote de caldo caliente donde poco había que mascar pero que le entonó el cuerpo. Él, a cambio, compartió media hogaza de pan con aceite que les puso a ellos golosos los ojos. Luego le señalaron un rincón para dormir y allí trajo el fardo en el que habían visto el brillo del arma y una manta.
En aquel primer encuentro poco supieron el uno de los otros ni los otros del uno. Ellos porque lo mejor que podían hacer era callar de donde venían, pues ambos lo hacían huyendo y con sangre a las espaldas. Sí alcanzaron a darle el nombre del pueblo que habían sabido por un moro solitario, que cuidada unas cabras y alguna oveja, y andaba por las alcarrias. Pero allí ya no quedaban ni moros ni cristianos. Solo ruinas, ellos dos y el perro.
Él se limitó a dar su origen, Atienza, y el nombre de su abuela, Yosune, que lo había criado y acababa de morirse. Añadió que venía desde Hita, donde tenía parientes, e iba hacia Sigüenza, donde también los tenía. Nada dijo entonces de quién había sido su padre y menos su abuelo, y ni por asomo que a pesar de su humilde condición pocos habría que más tiempo hubieran pasado al lado del pequeño rey Alfonso, quien por aquellos días ya estaba cercano a la mayoría de edad pues iba camino de cumplir los catorce.
Nada dijo de aquello y más aún callaron los otros. Los hechos hablan más que las palabras de la condición de los hombres y los tres demostraron ser de los que hacen honor a las suyas.
Que eran hermanos se notaba, aunque no se lo hubieran dicho, por las trazas y hasta por el andar, aunque el más pequeño, también en corpulencia, aunque los dos la tenían sobrada, renqueaba un poco y dejaba al hermano mayor llevar el peso de la conversación. Que fue escasa. El mozo, aunque no hubiera querido dormirse, estaba rendido de cansancio y sueño y cerró los ojos con la imagen de las anchas espaldas de los otros, todavía sentados en unos troncos ante la hoguera, y el recuerdo de sus gestos secos y duros y tan solo con la esperanza de que no le asaltaran en el mirar de frente, y a los ojos, que los dos tenían. Y porque además no le quedaba otro remedio.
Si tuvo miedo no se le notó en demasía y su alivio, al amanecer vivo, tampoco mucho pero sí que puede que tuviera que ver bastante con su gesto de generosidad y nobleza de aquella mañana.
Con la luz del día el estado del pueblo revelaba, mejor y más ruinosamente, su abandono. La desportillada torre parecía a punto de desplomarse del todo y alguno de sus lienzos ya lo había hecho y caído desde lo alto por la vertical de las rocas sobre algunas de las casas que estaban bajo la plataforma de piedra. Ellas y las demás estaban muy castigadas así como los cerrados y cobertizos que un día habían sido cuadras, apriscos o vete tú a saber el qué y ahora solo eran paredes hundidas, matojos, maderas y tejas desparramadas.
Pero donde el uno, Pedro, solo veía desolación, los otros, Valentín y Julián, veían oportunidad. Mientras volvían a agradecer el pan del mozo y alegrarse con el vino con que los regaló para el primer bocado de la mañana, y que se notó que llevaban tiempo sin catar, que allí había mucho que aprovechar y que ya lo habían empezado a hacer. Rebuscando aquí y allá habían logrado componer aperos de labranza y hasta un rudimentario arado.
Fue entonces, al preguntarles si tenían algún animal de tiro, pues solo había visto al perro que le ladró al llegar, y le dijeron que no y que habrían de ser ellos por turnos los que tendrían que unirse para tirar de la reja, cuando salió lo de la mula. Fue entonces cuando al Pedro se le ocurrió aquello que iba a empezarlo todo y cuando se pronunció aquel juramento que desde entonces los había unido para siempre.
—Os hace falta una caballería.
—Ya lo sabemos. Pero no la tenemos, ni posibles para comprarla. Nos arreglaremos como sea.
Pedro de Atienza supo, seguro que lo supo, porque lo dijo, de su tentación la noche pasada.
—Me la podíais haber quitado a la fuerza, y todo lo demás también.Y tuvo aquel repente, porque fue eso, un repente, sin pensarlo casi. Pero de esos que abren puerta y luz y a ellos, cuántas veces lo habrían recordado, les abrió la vida.
No les dio la mula. Pero fue un regalo. Se la dejó, bajo palabra, en préstamo, junto con los aparejos y algo de cebada también para acompañar al forraje que le tendrían que buscar.
Les dijo algo más, no mucho, sobre quién era. Pedro Pérez de Atienza, hijo de un frontero muerto, como su abuela, y que cuando llegara el verano los arrieros de Atienza, que andaban por todos lados, se la reclamarían en su nombre o él la vendría a buscar. Si tenían ya para entonces con qué pagarla, se la podrían quedar.
Ellos lo juraron por Dios Nuestro Señor y por la Virgen María. Y se dieron la mano después.
Luego le acompañaron un trecho, hasta remontar por el Salto y volver a coger el camino hacia Sigüenza, dando de nuevo vista al Henares, pues el pueblo, aunque cerca, está retirado un trecho del rio y no tiene vista a él, excepto desde lo alto de la plataforma de roca donde se asentaba lo que queda del castillo moro.
Allí en el Salto, el Valentín, muy solemne, se despidió con una promesa.
—Por la Virgen María te juramos que lo nuestro es tuyo. De nosotros y de nuestras cosas podrás disponer siempre que quieras y en lo que podamos valerte.
Recordándolo como si fuera ayer, son las cosas que no se olvidan, le dijo ahora el Julián:
—Y lo cumplimos, Valentín. Ya lo creo que sí. Aunque cuando llegó aquel verano la mula no teníamos con qué pagarla.
—Pero seguíamos aquí y aquí aguardamos a que viniera. Que no vino ya solo y supimos de verdad con quién habíamos estado en trance de vete tú a saber el qué.
—Vino con el Juanillo, su primo.
—Que nos estará esperando ahora en la bodega de ahí abajo y que como nos descuidemos se bebe solo todo el vino.
—Todo no se lo va a beber.
—Mejor que nos bajemos, que es bien capaz.
Iban a levantarse cuando algo allá cerca del río llamó la atención de los hermanos. Era un rebaño que había asomado por detrás de la Peña Rodada, un ladrón que flanqueaba por la derecha a la Salía, y parecía dirigirse hacia el Henares, aguas abajo.
—Ese es el Maula. Seguro que va por la Aguadina a los altos de la cueva de Nublares.
—Mira que le gusta al moro ese sitio.